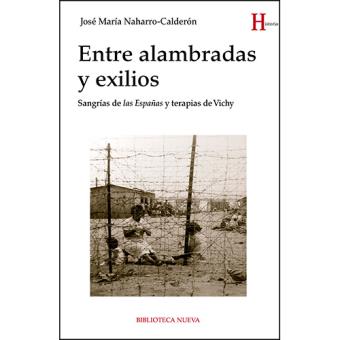
Sebastiaan Faber – 20-10-2017
Entre alambradas y exilios. Sangrías de las Españas y terapias de Vichy, de José María Naharro-Calderón, es un libro difícil, disidente y desbordante. Pero también es indispensable para comprender el significado, hoy, de la experiencia republicana del siglo XX español. Es una experiencia múltiple y contradictoria: reformista, revolucionaria, bélica, concentracionaria, exílica.
El libro de Naharro tiene una fuerte base histórica. Nos lleva por archivos oficiales y familiares poco explorados. De la mano de Agustí Centelles y Manuel Moros, ahonda en las imágenes fotográficas del éxodo catalán de los primeros meses de 1939. Junto con Max Aub y, de nuevo, Centelles, pasamos por la experiencia humillante y deslumbrante que fueron los campos franceses, donde los republicanos conocieron el universo concentracionario que tantas vidas marcaría en los años siguientes –y que sigue marcándolas en muchas partes del mundo. Somos testigos de los intentos desesperados de parte de un puñado de generosos norteamericanos por rescatar a intelectuales españoles de la Francia ocupada.
Pero Naharro también entra al presente español: lee con ojo crítico la novelística sobre la guerra y el exilio de las últimas dos décadas. Y entra de lleno en los enconados debates en torno a la memoria histórica, incluidas las polémicas sobre las fosas, el Valle de los Caídos y el callejero de Madrid. Entre alambradas no solo es un libro que trata del exilio que sufrieron los que perdieron la guerra de España. Es él mismo un libro exílico. Fruto de un cuarto de siglo de investigación, encarna una conciencia española desplazada, descolocada, que busca a su vez descolocar a sus lectores: contagiarles –o quizá mejor vacunarles– con el virus de una lucidez desterrada. Difícil He dicho que Entre alambradas es un libro difícil.
Para empezar, lo es a nivel de estilo. Naharro-Calderón hace pocas concesiones a sus lectores. Aunque es imposible asociarle nítidamente con una escuela o corriente determinada dentro de los estudios ibéricos, ha quedado marcado por el auge del postestructuralismo francés, que debe de haberle pillado en plena fase formativa. A estas alturas, de deconstruccionista tiene ya muy poco. Pero le ha quedado un gusto por los juegos de palabras y la invención de aparatos terminológicos propios que el lector se tiene que aprender, y asimilar bien, para poder apreciar sus análisis y argumentos. Para complicar las cosas todavía más, los términos de Naharro suelen tener más un solo significado o valor.
Un buen ejemplo es la frase los monos de la desfachatez, un concepto central en varios capítulos del libro. El término mono lo invoca en los sentidos de deseo (por otro mundo posible), de vestimenta (azul, popular o republicana por excelencia), de síndrome de abstinencia (resaca de la Transición) y de borrachera (excesos de la memoria). La desfachatez es la de los intelectuales y políticos que pretenden apropiarse descaradamente del pasado para construir relatos equidistantes o superficial y nostálgicamente “republicanos”. Para dar un botón de muestra estilístico del libro, me permito citar el pasaje entero en versión original no subtitulada: “… quiero construir una imagen polisémica que retomo semánticamente a partir de [Teresa] Vilarós (El mono del desencanto) [e Ignacio] Sánchez-Cuenca (La desfachatez intelectual), pero sin ceñirme al significado que le dan estos autores. Aquí ‘mono’ se refiere por un lado a la obsesiva ‘necesidad, deseo apremiante o añoranza’ (RAE) de reclamar o echar en falta, que identificaremos entre diversos discursos de la insatisfacción actual, algunos nostálgicamente republicanos de exilios.
Por otro, es ‘prenda de vestir de una sola pieza, de tela fuerte, que consta de cuerpo y pantalón, especialmente la utilizada en diversos oficios como traje de faena’ (RAE), que evoca también el uniforme de los milicianos republicanos de la Guerra Civil. Lo utilizo como metáfora de la longevidad de discursos republicanos de exilios y de la buena salud de opciones discursivas demagógicas que también contaminaron el idealismo de aquellos que se opusieron al fascismo en 1936. También conservo en ‘mono’ la acepción de ‘síndrome de abstinencia’ (RAE), en referencia a los problemas acarreados por ciertos olvidos de la Transición, como el de los exilios de las Españas, o de una de sus metonimias de ausencia, las fosas comunes del franquismo, y le ‘embriaguez o borrachera’ (RAE) por los excesos que acarrean las inframemorias históricamente gremiales reprimidas a favor de los perdedores y sus víctimas.
Por ‘desfachatez’ en su sentido de ‘descaro o desvergüenza’ (RAE), pienso en los discursos reparadores llenos de recetas inconsistentes y demagógicamente líquidas y ligeras, que pueden plantearse desde una postura de supuesta ecuanimidad y equidistancia históricamente reductora y revisionista (Cercas, Trapiello, Pérez-Reverte, etc.), como también de pseudonegacionismo nietzscheano, radicalmente destructor, anclado en una historia nostálgicamente anticuaria (Gregorio Morán, Juan Carlos Monedero, Vicenç Navarro, etc. (14-15)”. Pero Entre alambradas no sólo es difícil al nivel textual. Lo es sobre todo porque es incómodo. Si no hace concesiones estilísticas, las hace menos todavía nivel de contenido. El autor se niega a complacer a nadie. Ciertamente, promulga muchas verdades. Pero ninguna de ellas consuela.
Si uno entra al libro con determinadas ideas y convicciones, o determinados compromisos, con respecto la Guerra Civil, el exilio, el franquismo, la Transición o la memoria histórica, es muy difícil que esas ideas, convicciones y compromisos sobrevivan incólumes a la lectura de este texto. Digamos, por ejemplo, que a uno le gusta pensar que España es excepcional por la escandalosa impunidad que rodea todo lo que tiene que ver con los crímenes del franquismo, y que uno deriva cierto placer de indignarse por este escándalo judicial. Naharro se empeña en aguarnos la fiesta de la indignación moral. “Hay que desterrar” –escribe en el capítulo 13– “la falacia tan difundida de la excepcionalidad española ante la falta de justicia hacia los crímenes del franquismo o de la exhumación de las fosas comunes. Como lo muestra [Abram de] Swaan, los crímenes de masa no han sido perseguidos prácticamente nunca, mientras que representan la vasta mayoría de las violencias planetarias sin ningún tipo de reparación o localización de las víctimas.
Paradójicamente, incluso cuando son investigados o juzgados, en su mayoría solo tocan a un pequeño grupo de responsables…” (358). Así también nos hace ver que, a estas alturas, no tiene sentido montar ninguna Comisión de la Verdad. Lo que no significa, por otra parte, que debamos dejar de “destacar la importancia de la voz callada de los muertos” (354). “[N]o podemos ni idealizar” los años republicanos “desde un prisma presentista”, advierte, “como cuando se enarbolan hoy banderas republicanas sin reconocer la complejidad de sus entresijos, tendencias e intereses”. Ni tampoco podemos “proyectar sobre ella nuestros supuestos valores de corrección política, tolerancia, pactismo y aceptación de las diferencias” (305). Naharro también es escéptico sobre los gestos públicos de recuperación del exilio republicano que se han sucedido desde la muerte de Franco, y que se han intensificado desde el cambio de milenio. Muchas de estas iniciativas, nos dice, se acaban convirtiendo en lo que llama exilio business: gestos especulares, superficiales, interesados y, en última instancia, inocuos. Es más, señala que parte de la clase política se ha aferrado agradecida al exilio –un legado manso, domado, relativamente manejable y manipulable– para esquivar el tema mucho más espinoso de las fosas y de la represión en la España del interior. Rechaza toda tendencia sentimentalista. Frente a los que subrayan lo que tuvo el exilio de sufrimiento, por ejemplo, señala que no todos los exiliados sufrieron por igual.
Los que no lograron salir de los campos de concentración franceses lo pasaron mal de verdad (por más que los franceses insistan que sus campos de “internamiento” no se comparen con los campos nazis). Pero tan mal no lo pasaron los republicanos que tuvieron la suerte de ser acogidos en México. Es verdad que la segunda generación de republicanos españoles en México, a la que pertenecen escritores como Ramón Xirau, Carlos Blanco Aguinaga o Angelina Muñiz-Huberman, se construyó una mitografía de sufrimiento y martirio. Pero hubo mucho de pose allí. En realidad, afirma Naharro, los escritores de la segunda generación recubrieron su propio privilegio “con su carga de llanto… a través de recuerdos heredados” (317-18). Quizá lo que más incomoda e irrita en este libro es que Naharro se niegue a sucumbir ante la tentación del cierre conceptual o histórico. En su lugar, escenifica, una y otra vez, la irresolución con que nos enfrenta el legado del siglo XX español. Lo que afirma sobre Max Aub también es válido para este libro: busca “la tensión entre los espacios rotos de la memoria del conflicto y la imposibilidad de restañar completamente dicho recuerdo mediante un discurso teleológico asumible y concluyente” (171-72). De ahí que Naharro reivindique el potencial crítico que aún hoy mantienen ciertos textos literarios de ficción –de Aub, de Masip, de Sender, de Chaves Nogales o incluso de Cela– por “la ironía de su disposición crítica”. Nada que ver con lo que se ha venido produciendo últimamente.
La riqueza de estos textos de los años 30, 40 y 50 contrasta con el barato reduccionismo facilón de autores más recientes como Andrés Trapiello y Javier Cercas. Disidente Este libro, he dicho, también es disidente. Reconoce que el relato de la Guerra, del exilio, del franquismo y de la Transición es un campo de batalla político. Pero de la misma forma que se niega a promulgar verdades que consuelen, se niega a afiliarse con ninguno de los muchos actores que se disputan la hegemonía en ese campo de batalla. Obviamente no está con el Partido Popular o con Ciudadanos. Tampoco, como hemos visto, está con escritores como Cercas o Trapiello, a los que desenmascara como malabaristas equidistantes. Pero tampoco está con los Juan Carlos Monedero y Vicenç Navarro, que se empeñan en criticar la Transición y apropiarse del legado republicano y del exilio. No está con los centralistas españolistas. Pero tampoco está con los catalanistas.
De hecho, recuerda que los refugiados del 39, cuya memoria ha intentado monopolizar Catalunya, por ejemplo en el Museu Memorial de l’Exili, eran en su mayoría castellanoparlantes, en parte porque se habían refugiado en Catalunya desde otras partes de la Península. O que el fotógrafo Agustí Centelles, en tanto comunista y comprometido con la causa republicana, no se identificaba, políticamente, como catalán, mal que le pese a la Generalitat. No está con los franceses que quieren consolarse con la idea de que sus campos de internamiento eran menos malos que los campos de concentración y de exterminio de los nazis, motivo de una áspera polémica con el estudioso francés Bernard Sicot. La postura profunda y genuinamente disidente de Naharro se arraiga en dos principios. El primero cabe llamarlo el principio fundamental del investigador humanista: nunca dejar de cuestionar nada, siempre complicarlo todo, resistiendo hasta más no poder la tentación de la simplificación. El segundo principio es un compromiso ético parecido al formulado por Max Aub, que definía al intelectual como aquella persona para quien los problemas políticos son siempre problemas morales. Desbordante Finalmente, he dicho que este libro es desbordante.
Lo es en su forma más literal: no cabe en sí. La edición impresa, con sus casi 500 páginas grandes en letra pequeña, no contiene todos los capítulos: hay otros tres que quedaron fuera. En palabras del autor, “han sido desplazados para la versión final de este libro, debido a cuestiones editoriales de longitud”; es decir, que se han quedado exiliados. Su país de refugio es el blog del autor, donde viven precariamente asilados en formato PDF. Y si los capítulos no caben en el libro, las ideas no caben en el texto; no hay casi página que no tenga largas notas a pie con definiciones, explicaciones, polémicas, excursus… La bibliografía cuenta con más de cincuenta páginas. Es difícil resistir la tentación de leer este desbordamiento, esta especie de horror vacui, como síntoma. Refleja, para empezar, la disposición del autor. Tiene uno la impresión de que no hay libro que no haya leído y que no hay idea que no pretenda incluir. De rigor, este libro va del exilio republicano. Pero en el fondo su ambición es totalizante, universal. Y no es que pretenda abarcar todos los temas posibles de forma cumulativa. Más bien, como los fractales, el afán de totalidad está reflejadas en cualquiera de las páginas. La urgencia ese afán –además de las dimensiones de la erudición desplegada en estas páginas, que sobrepasa en cada momento el archivo filológico y literario y dialoga con filósofos, sociólogos, politólogos– pasma. Exílico ¿Este libro se podría haber escrito en España? Quiero decir, ¿lo podría haber escrito una persona que pasara toda su vida en el ámbito institucional de la universidad española? Me atrevo a dudarlo.
Su dificultad, su disidencia y su desbordamiento reflejan, necesariamente, una perspectiva desplazada. Por un lado, la intensidad y la afectividad de su interés por España y su cultura son las de una persona que se siente y sabe español. Por otro lado, la amplitud y la frescura de su visión crítica reflejan una distancia que debe de haber sido física, cultural y de largo plazo. El propio Naharro acuña una frase para describir la obra de autores exiliados como Aub, Eugenio Ímaz, José Ferrater Mora, María Zambrano o Jorge Semprún, que bien puede aplicarse a él: la suya es “una escritura crítico-ética de lucidez desterrada” (28). Esto me lleva a un punto final. Desde que se establecieron las disciplinas académicas, en el siglo XIX, gran parte del conocimiento humanista sobre España se ha producido fuera de España. No es casual que la palabra hispanista suele usarse para hablar de expertos que residen en el extranjero. Pero no todos estos expertos han sido ellos mismos extranjeros. Por lo menos desde los tiempos de Blanco White, muchos de ellos han sido españoles afincados en universidades no españolas –y no siempre por voluntad propia–. Cabe citar aquí un pasaje conmovedor de Germán Labrador Méndez, incluido en la introducción de su nuevo libro, Culpables por la literatura (Akal, 2017): “Sin desearlo, formé parte de una generación de investigadores que, a pesar de sus aportaciones en sus respectivos campos, lejos de haber sido aprovechados por el mundo del que proceden, fueron alejados de él con violencia. Como gallego, sé de la antigüedad de esas rutas y, por eso, lo digo con más desconcierto que tristeza pero también con un espíritu cívico: desde 2008, he participado en muchos procesos evaluadores en España y Estados Unidos y conozco las dimensiones de la diáspora.
Parecería a veces que la función de las universidades, en el estado español, consistiese en la doma o desperdicio del talento más joven. No lo digo sólo como humanista, pues nuestros saberes parecen siempre sometidos a duda; la sangría de talento afecta por igual a técnicos, científicos y trabajadores precarios. Y no se trata de lo que estas gentes puedan, o podamos, merecer, sino de un futuro que se marcha con ellas por los caminos desconocidos de una globalización neoliberal, con sus múltiples centros y múltiples periferias, [PP] y en relación con la vida que se podría desear para un rincón ibérico del mundo… Así, la materialidad primera de este trabajo dependió un día de la inversión pública del estado español y de sus contribuyentes, pero el desarrollo posterior de mis investigaciones ha sido posible gracias a la Universidad de Princeton, de cuyo Departamento de Lenguas y Culturas Españolas y Portuguesas formo parte felizmente, en condición de profesor titular”. El legado de expulsiones académicas y acumulación de pericia extranjera ha producido una situación paradójica que, diría, persiste hoy. Por un lado, la visión experta de fuera sigue teniendo un peso poco común en la esfera pública española –mucho mayor, de hecho, suele tener la opinión de expertos extranjeros en otros países occidentales. Pensemos en el capital cultural que tuvieron y siguen teniendo en los medios españoles historiadores hispanista como Stanley Payne, Paul Preston o Gabriel Jackson.
Por otro lado, también hay todo un archivo de conocimiento hispanista, producido en inglés, alemán, francés y español, pero por estudiosos afincados fuera de España –dedicados a los estudios culturales y campos parecidos– que se ve prácticamente ignorado por la inteligencia y universidad españolas así como, en su época, fue ignorada la obra de Américo Castro. Dada esta situación, es fácil que un libro como el de José María Naharro-Calderón –difícil, disidente, desbordante y escrito desde fuera– pase inadvertido en los patios internos de la academia española. Nada les sería más cómodo. Entre alambradas y exilios: sangrías de las Españas y terapias de Vichy. Madrid: Biblioteca Nueva, 2017. Sebastiaan Faber es catedrático de Estudios Hispánicos en Oberlin College, Estados Unidos e investigador visitante en la Radboud Universiteit de Nimega. En FronteraD ha publicado, entre otros artículos, Manuel Artime, filósofo: “El PSOE ha asumido el proyecto de nación de la derecha”, La colaboración como escudo protector del periodismo ante los Papeles de Panamá, Hispanismo militante. Cómo un anarquista holandés fundó el PCE, tradujo a Ortega y Gasset y murió como exiliado republicano y ¡Todos mediocres! Crítica e inclemencia en España. El caso Gregorio Morán.






